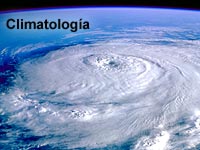|

 |
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artículos | Terrestres | ClimatologíaViaje al año sin veranoPor Antonio Madrilejos Publicado: Lunes, 9/3/2009 - 11:26 | 3553 visitas.
La mayor explosión volcánica de los últimos milenios aconteció en abril de 1815 en la isla de Sumbawa, en la actual Indonesia: el volcán Tambora, un gigante de 60 kilómetros de diámetro en la base, empezó a rugir con tanta potencia que todas las islas próximas quedaron cubiertas por un manto de cenizas de varios metros de grosor. Murieron unas 100.000 personas. Sin embargo, la tragedia del Tambora no terminó en Indonesia. Los 170 kilómetros cúbicos de partículas escupidos por el volcán entraron a formar parte de las corrientes atmosféricas hasta crear a nivel planetario una fina capa que redujo la fuerza de la luz solar. Con mayor o menor intensidad, la Tierra se enfrió en los meses posteriores. Barriendos y otros climatólogos de la UB han reconstruido el clima de la época en Barcelona -y en general en Catalunya- a partir de todo lo que han podido encontrar. Eso sí, no partían de cero. La ciudad cuenta desde 1786 con la inestimable serie de temperatura y lluvia anotada con regularidad científica por el doctor Francisco Salvà, en la calle de Petritxol, que Barriendos ha podido confirmar y homogeneizar con lo que los científicos llaman proxy data (dietarios, registros mercantiles y otros indicios indirectos). Las temperaturas de aquella época fueron más frías de lo habitual, sobre todo en 1816 y más concretamente entre junio y agosto. Es lo que en Europa, por méritos propios, pasó a la posteridad como el año sin verano. En el observatorio de Petritxol, por ejemplo, las medias de julio y agosto de 1816 fueron tres grados inferiores a lo habitual, un margen que no es precisamente pequeño. El barón de Maldà dejó escrito en su dietario Calaix de sastre que el Montseny y Montserrat estaban nevados a principios de noviembre. "El río Llobregat se ha congelado, una cosa notable", proseguía, aunque sin precisar en qué tramo. Barriendos, sin embargo, explica que los cambios fundamentales atañeron a la lluvia. De los 13 años transcurridos entre 1812 y 1824, 12 pueden calificarse como secos y cinco de ellos, además, lo son en extremo. "En todo el siglo XX no hay ningún año que llegue a esas precipitaciones inferiores a 260 litros por metro cuadrado -añade-. Fue una de las cuatro mayores sequías de los últimos 500 años". Desde un punto de vista técnico, el tiempo se caracterizó por una presencia anómala de altas presiones sobre el Atlántico que impedían la circulación de las borrascas que suelen aportar precipitaciones al litoral mediterráneo. Un detalle confirma la excepcional situación: en 1817 se organizó en Barcelona la última de las seis grandes rogativas pro pluvia (plegarias episcopales para implorar a Dios que lloviera) documentadas entre 1521 y 1825. Pérdida de población El efecto más grave fue la pérdida de cosechas y las consiguientes hambrunas. Un payés de Arenys de Munt, por ejemplo, escribió que la tierra estaba tan yerma, sin posibilidad de cosecha, que la única opción era dejar que entraran los hambrientos animales. El impacto en Barcelona fue enorme pese a que la ciudad ya era una moderna urbe con gran actividad comercial. El profesor de la UB ha documentado una anormal llegada de barcos extranjeros al puerto, previsiblemente cargados de cereales. "Hubo especulación, acaparamiento y mortalidad directa", concluye. La población de Barcelona, que llevaba décadas en ascenso, sufrió un retroceso muy acusado: de 114.000 habitantes a fines del siglo XVIII se pasó a 97.400 en 1830.
| ArtículosImágenes
Videos
Noticias
Entradas
Libros
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




 Imagen: Agencias / Internet
Imagen: Agencias / Internet